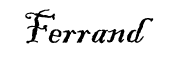Capítulo 23.-Adela y Alejandrina Ferrand López
Me enfrento sin duda a un capítulo complicado y difícil de escribir: el de mi Abuela Adela y mi tía Alejandrina. Binomio de cuadrado perfecto (los de ciencias me entienden), inseparables hermanas que no se puede entender si pretendemos diferenciar sus historias.
Difícil porque tengo que escribirlo mezclando datos, fotos y documentos con los sentimientos que en cada uno de ellos aparecen. Pero empecemos.
Nunca llevaba llave, ¿para qué?, siempre había alguien en esa casa de la calle Perú número 1 del barrio sevillano de Heliópolis y siempre alguien la abría. Tocaba el timbre, o más bien, se apoyaba en él hasta que alguien le abría, su cuñada Alejandrina, o yo, o Dolores, una de las “muchachas” que por esa casa pasaron; aquella que cortaba las patatas mirando cada rodaja al tras luz para ver si se veía a la Virgen. Cuando intuía algo que tal pareciere llamaba a alguien para comunicarle su hallazgo y cuando a mí me lo enseñaba yo la veía bien partidita y friéndose en la sartén con el buen aceite de oliva con que allí se cocinaba (ya veremos el porqué) y que sería su destino final.
- “Ya está aquí Papáfernando”, decía “Mamadela”
Entraba en su despacho, primera puerta a la derecha, después de dejar abrigo y mascota en el perchero de la entrada. Encendía la radio a tal volumen que su sordera no le impidiese oír “el parte” de las dos y media. A veces me llamaba y me miraba las uñas de la mano: “culos de gallina” me decía cuando me las había comido, costumbre que tuve durante algún tiempo. Otras, cuando veía algún progreso, me daba una “perra gorda” y si el progreso era notorio, “un real”, aquella moneda con un agujero en el centro y de mayor tamaño a la de “dos reales”, pero de mitad valor. En tales días tendría fondos para ir al “puesto de Luis”, junto al colegio, e incluso invitar a algunos de mis amigos con alguna chuchería.
Otros días, tal vez por la tarde cuando llegaba del colegio y después de hacer los deberes, me daba un folio “Galgo”, escrito ya por una cara, para que escribiera o dibujara, pero nunca me dejó escribir con su pluma “Parker 51” con la que ahora escribo: “las plumas no se prestan, que pierden el punto”, me decía como si me confesara un secreto inconfesable. En otras me dejaba escribir en la máquina “RRRRRRRRRR” que hoy está en la habitación en la que escribo.
-¡Fernando, la comida!
– “Vamos Carlitos, que se enfrían las patatas”.
El comedor era grande, así como el mobiliario. En la cabecera delante del aparador se sentaba mi abuela, yo a su derecha y la tía Alejandrina a su izquierda junto al tío Fernando cuando en Sevilla se encontraba, único hijo que siempre vivió con sus padres ya que era soltero. En la otra cabecera mi abuelo Fernando. Muchas veces me he recreado recordando las conversaciones del lado de la zona del aparador que versaban de los temas más diversos, ya fuesen historia de mi abuela o de cosas de algunos de los hijos. Mi abuelo se mantenía al margen porque no se enteraba de la conversación mantenida en la otra ala, pero cuando intervenía, decía algo que nada tenía que ver con lo que se hablaba en ella.
A veces, cuando Dolores había visto a la Virgen en una de las rodajas de patatas, entraba en el comedor y en un plato de patatas fritas con la chuleta consabida, me traía unas rodajas del salchichón que había comprado en “Casa Moya”; era la clave para decirme que en las patatas que me servía había visto a la Virgen. Sois primeros en conocer nuestro secreto lenguaje que nunca conoció mortal alguno.
Recuerdo a mi abuela “arreglando” las chuletas de ternera a las que quitaba los pitracos y se los daba al gato que, pacientemente la miraba con lamidos de lengua ocasionales. Nunca fue mi amigo y de él no recuerdo ni su nombre ni su color, que me suena que fuese amarillento.
Fernando y Adela tuvieron cinco hijos, todos varones y durante mucho tiempo algunos de ellos con sus esposas y en algunos casos hijos incluidos convivieron en esa casa. Las tardes eran gloriosas ya que Adela, Alejandrina, Consuelo (la mujer de Rafael que al ser militar llegaba los fines de semanas conduciendo su moto Vespa); Marisa, la de Luis y Encarna, mi madre, sentadas en esa camilla hablaban de todo lo que se meneaba. A veces se unía Carlota, de la que hablaré luego. Yo, cumpliendo instrucciones, pasaba de vez en cuando por la habitación para confirmar que bien me encontraba y me dejaban mover el brasero con la badila y echar alhucema en él. En tales ocasiones merendaba y cuando era bizcochos o rosquillas fritas que mi abuela hacía, atraídos por el olor, mis amigos no me dejaban solo.
De mis amigos recuerdo a compañeros del colegio, Manuel Antonio Graciani y Tenorio, que vivía en la misma calle Perú, entre ellos. También José Ramón Buizan, éste, vecino. Había otro, Alfredo, que vivía en una choza en el monte de frente a la calle Perú, de amplia sonrisa y mejor carácter, moreno, de mi estatura y edad. Con él me veía a escondidas de mi abuelo Fernando. Mi madre decía que sus blanquísimos dientes se debían a que comía mucho pan, duro en la mayoría de los casos. En mi casa y en la de Antonio Ramón comía en muchas ocasiones. Era realmente bueno. A su madre nunca la vi de cerca ni a su hermana, que a la prostitución se dedicaba. Al padre, sí. Solía llegar por las tardescasi siempre borracho ¿Qué habrá sido de Alfredo?
Crecí y mis padrea consiguieron, por mediación de mi otro abuelo, Antonio Navas, un piso de la Diputación en el naciente barrio de Los Remedios en la Calle Virgen de Luján. A él se fueron ellos solos porque yo permanecí en el Heliópolis y mi hermana vivía con mis otros abuelos, Antonio y Adelaida, que con sus 4 hijas la mimaban; ya se sabe: los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Curiosa situación, ¿verdad? Mi hermano Julio no había nacido, hablo de la mitad de la década de los 50.
En esos años no teníamos coche y mi padre, después de dar clase en el Colegio San Alberto Magno del Porvenir, se iba para Heliópolis, almorzaba en casa de sus padres para, a las tres y media, empezar la jornada vespertina en el Colegio Claret. Cuando terminaba volvía a la calle Perú y tras comprobar que mis deberes estaban correctamente realizados, ayudaba a su padre. Mi abuelo era comerciante de aceite y despachaba con él qué aceite tenía mi padre que analizar, cuáles iban para refino y cuál para la “Exportadora” (nunca supe qué era eso).
Mi abuelo, gran aficionado a los toros, tenía sus oficinas en los casinos de la calle Sierpes y recibía las muestras de aceite en botellitas de vidrio dentro de cajitas de madera; aún conservo algunas de ellas ¿Cuántas cartas se han escrito en esa máquina de escribir que a mis espaldas descansa?
No recuerdo a qué edad empecé a irme con mi padre a “mi casa” en Los Remedios. Lo que sí recuerdo es que fui con mi abuelo a que me hicieran “a medida” unas botas y a su sastre para que me hiciera un abrigo: “El niño puede pasar frío a esas horas”, decía. El recorrido era el mismo: tranvía desde el Heliópolis hasta el edificio de Correos (los billetes, enrollados, se los ponía en la alianza; no podré olvidar esa imagen). Ver la correspondencia en el apartado 80 y trayecto hasta Virgen de Luján en los autobuses de Damián Millán. Cuando arreglaron el Puente de San Telmo sustituyendo las tablas por asfalto, el trayecto desde Correos a Luján lo hacíamos andando ¡Qué buen abrigo tenía!
Ya estábamos todos en casa y tras la cena jugábamos a la pulga y, a veces, y eran pocas, mi padre leía novelas del West americano. Mi hermano Julio aún no andaba y nos veía desde el “corralito”.
Como llevarme sin coche por las mañanas al Colegio Claret y después él ir al Colegio San Alberto, era un problema, mis padres decidieron matricularme en “Los Padres Blancos” que entonces se ubicaba en la calle Arcos, frente a la actual Parroquia e Los Remedios. Nunca me adapté a él y yo, que siempre había sido buen alumno, me negaba a ir a clase; mi madre no podía conmigo y teníamos broncas diarias. Fue entonces cuando mi padre hizo el primer pacto con su hijo mayor. Permanecería con los Padres Blancos hasta hacer la primera comunión, cosa que hice en la Catedral de Sevilla y después volvería con los abuelos en Perú y al Colegio Claret. Se me pasaron pronto esos meses hasta final de curso e incluso me integré en el equipo de fútbol de aquel colegio. No recuerdo a ningún amigo de ese colegio, tal vez a uno, cuyo hijo heredó un negocio de pastelería en la calle Asunción, donde todos los años voy a comprar los Roscos de Reyes; inmejorables.
Y como siempre, cumplió el pacto y del Claret no salí hasta terminar el Bachillerato. Tengo de entonces grandes amigos, aunque ideológicamente nos separan varios abismos. Ya en segundo de Bachillerato mis padres se compraron un “seita” y como el transporte estaba resuelto, además, dejó el Colegio San Alberto y trabajó mañana y tarde en Claret. Iba a comer a Luján, aunque yo seguía disfrutando de aquellas patatas en las que Dolores veía, cada vez en menos ocasiones, la Virgen al tras luz, pero afirmo: igualmente buenas. Más tarde, cuando el Claret compró un autobús, “El rayo”, me incorporé al transporte escolar y vivía según las normas al uso: con mis padres. Nunca olvidé HELIÓPOLIS, y me siento vecino de tal barrio.
Al pasar los años, y esto es un paréntesis cerrado a priori, terminé la carrera de Físicas y mi primer trabajo fue como profesor de matemáticas y física en el Claret, por tanto compañero del Claustro. Como además D. Carlos me dio clase de matemáticas en los últimos cursos del Bachillerato. Tego por tanto una visión tridimensional de mi padre. Como padre, como profesor y como compañero de trabajo, y tengo que decir que nunca me decepcionó, todo lo contrario. Cierro el paréntesis.
Nació Adela en Sevilla, en calle Infazones (actual Avenida de Cádiz, en la Estación de Cádiz) el 22 de enero de 1885 y su hermana Alejandrina el 1 de noviembre de 1888. Entre ellas nacieron otros dos hermanos: Hiyabhel Enrique (1886) y Muscius Scaevola Juan (1887). Alejandrina los adelanta en el relato por aquello del binomio, pero ambos tendrán su momento.
Casó Adela con Fernando Sánchez de Nieva Ruiz de Cortázar, el del timbre. Era el único varón de 5 hermanos. María del Carmen nunca se casó y la recuerdo viviendo en la calle Bailén 13 con una pareja que olían a “anís del mono” (lo digo por lo del anís y por el mono). Hablaba alto, no sé si por la sordera o por el carácter; ahora creo que por ambas cosas ¡Ah!, y con un gato, que no sé si olía más a anís o a gato. Las otras tres hermanas ingresaron en sendas órdenes religiosa. Más adelante, no sé si en este capítulo, les daré sus sitios.
El 18 de octubre de 1986, en el diario ABC, en su sección literaria, se publicó un artículo de Aquilino Duque, cuya adcrición ideológica por considerarla conocida la omito, denominado “La deuda exterior de Sevilla“en el que habla de Manuel Ferrand Bonilla. Yo también hablaré de él llegado el momento.
En la introducción del artículo hace referencia a mi abuela Adela en estos términos:
No todo lo que dice don Aquilino son ciertas. En el barrio de Heliópolis sí cayeron bombas durante la guerra del 36, pero no en cas de mis abuelos. Sí es cierto que mi abuela tenía una pierna impedida, pero no por ninguna bomba sino por una caída que no fue bien curada y le causó la perdida del juego de la articulación de la rodilla. No tengo noticias de que vivieran en la calle Ferré cuando ya tenía 5 hijos; más bien en la calle Luchana. Ellos veraneaban en Puerto Real o en el Puerto de Santa María, pero en los años anteriores a la República, decidieron veranear en Heliópolis y tras el veraneo no hubo fuerza para hacer volver a los cinco hijos al centro de Sevilla y se quedaron en el chalé de la calle Perú Nº 1.
Muchas personas e incluso personajes ha pasado por esa casa. Recuerdo a don José Sebastián Bandarán (podéis saber de él si lo buscáis en Google). Era familiar de mi abuelo Fernando y cuando ponga su árbol genealógico, podréis comprobarlo, yo sólo os contaré mis recuerdos del personaje, que lógicamente no encontraréis en Internet.
Bautizó a todos los hijos del matrimonio y a muchos nietos y bisnietos. Era alto, muy delgado y de figura erguida. El día que anunciaba su visita la casa era un sinvivir: limpieza general, el jardín en perfecto estado de revista y lo que más me gustaba era el olor a bizcocho que inundaba la casa. Me vestían con las mejores galas y, a veces, la familia en pleno y otras con más pequeña representación recibía a aquel personaje, que con exquisita elegancia bajaba del coche oficial, negro por supuesto, recogía su capa en su brazo y se tocaba con un sombrero de alas redondas. A mi abuela y a mi tía las besaba y a los demás nos extendía la mano para que besáramos su anillo. No me digáis que no era un personaje.
Yo asistía a la escena con curiosidad, pero sobre todo, pensando en los bizcochos y en el chocolate. Cuando él aceptaba tomarse “una tacita” los niños salíamos de la escena u nos dirigíamos a la cocina en la que nuestra mesa ya estaba preparada y podíamos disfrutar de las exquisiteces que mi abuela había preparado. Después ya no volvíamos al salón sino que nos quedábamos jugando en el jardín y nos llamaban para la despedida, para la que no estábamos “tan arregladitos”.
Otra persona que aparecía casi a diario por la casa era Carlota de la que sólo recuerdo su figura. Alta, delgada, con el pelo blanco tirante sobre su cabeza que mostraba una frente con muy pocas arrugas; era más joven que mi tía y que mi abuela. Se sentaban en la camilla del comedor y hablaban; no sé de qué. Mi abuelo la saludaba, con educación, pero nada más. Vivía en una habitación alquilada en un chalé del barrio muy cercano al de mi abuela; se tenían gran cariño. Tenía un hermano en Méjico y desconozco si ella era mejicana también. Tal vez, dado que Diógenes, el hermano de mi abuela que ya conocéis, anduvo por esas tierras, de ahí viniera la amistad y el cariño mutuo.
Carlota viajaba a Méjico con cierta asiduidad y tras un viaje le trajo a mi abuelo una pluma Parker, burdeos, que sólo con introducirla en el tintero se cargaba de tinta. Burdeos no, sino rojo, cayado y cortado se quedó mi abuelo cuando Carlota le dio el regalo. Tras titubear por mucho tiempo le dio las gracias, además de un beso. No recuerdo haber visto más esa pluma.
Adela recordaba de sus padres más de lo que lo hacía Alejandrina. Me contaba que su padre la animó a que estudiara música y obtuvo el título de solfeo y la carrera de piano con tanto éxito que fue durante un tiempo profesora del Conservatorio. Lógicamente hablaba francés y recuerdo la cara de disgusto, sólo durante pocos minutos, cuando le dije que había escogido inglés en el bachillerato.
No la recuerdo fuera de la casa, sólo dando paseos con su hermana por la calle Perú a los que las acompañaba a veces. Encarna, la vecina, salía a saludarlas y pasaban algún tiempo charlando y quedaban para una futura merienda (hasta su casa llegaba el olor de los bizcochos). Doña Margarita, tiesa mujer, alemana que llegó tas la derrota Nazi huyendo de la victoria aliada y protegida, como otros muchos, por el franquismo, también la saludaba; sólo eso, nunca la recuerdo visitando a mi abuela.
Alejandrina sí salía para hacer recados y, a veces, la acompañaba en sus visitas a “Sevilla” en el tranvía íbamos y veníamos. Me contaba historias que desgraciadamente he olvidado. Un día cruzamos la puerta Jerez por un sitio inadecuado para peatones y un municipal nos puso una multa. Ella se reía cuando me dijo: ”Por catetos, dos pesetas”. Era encantadora.
La tía Alejandrina siempre vivió con su hermana; un desengaño amoroso tuvo la culpa y la enfermedad de su hermana remató la faena. No muy alta, pero tampoco baja, con una cara encantadora en la que resaltaba sus ojos, azules como el cielo, su pelo gris siempre recogido hacia detrás. Guapa pero más buena. A decir verdad, no sé quién era mas buena y lista ella o su hermana.
Siempre vi en su rostro una mezcla de alegría y resignación. Nunca la vi enferma; no digo que no lo estuviera, pero lo que fuera lo pasaba de pie, ya que era la “maquinaria” de la casa, pero siempre con una sonrisa. Una vez, con muche edad, se rompió un brazo y tuvieron que operarla. Ya en quirófano le dijeron que se quitara la dentadura. “Pero cómo, si todos los dientes son míos”, le dijo a la enfermera. Recuerdo que se limpiaba los dientes con una manopla y jabón corriente; desayunaba café solo y sin azúcar con pan migado y comía poco pero con apetito.
Fue a Argentina a visitar a un hermano, Hiyabhel, que allí vivía. Como se puede comprobar partió de……. ¿El porqué del viaje lo desconozco aunque de niño me hablaron de él y sólo me decían: ”para ver a su hermano” .
De chico me llevaba al colegio y me recogía hasta que no recuerdo a qué edad conseguí permiso de mi padre para volver solo; eso sí: “Antes de irte a jugar con tus amigos tienes que volver a casa, merendar y hacer los deberes y antes del anochecer, a casa. Yo también cumplí el pacto, excepto en alguna ocasión.
Recuerdo mi estancia en aquella casa, con mi tía y abuelos con verdadera felicidad.
Bueno, basta ya de contar historias: os dejos con fotografías de los personajes.
El siguiente capítulo para “Papáfernando”. Allí os espero