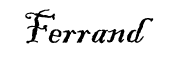Capítulo 4.- En Agradecimiento a Teresa Ponce de León
Fue en Sevilla, en octubre, el día no importa, la hora sí: al atardecer. A esa hora, en la que los tonos dorados del otoño hacen que las cosas parezcan más cercanas, tenía una cita con Pablo Ferrand Augustín y dos de sus hermanas, Lourdes y Carmela. No sé si por comodidad o por encontrarnos donde tantos días habíamos pasado en nuestra niñez y adolescencia, lo cierto es que nos citamos en la piscina del Círculo de Labradores. Para ser sincero, si hubiese coincidido con Lourdes o Carmela en la entrada, les hubiese cedido el paso y deseado buenas tardes, como corresponde a un Ferrand, aunque sea de tercer apellido, pero no nos hubiésemos reconocido. No fue así, porque Lourdes vino acompañada por Pablo, y Carmela se incorporó más tarde; ya sí nos reconoceremos.
Tras los cristales, el Río, el palacio de San Telmo y el Paseo de las Delicias, por donde Julio Ferrand había deambulado haciendo suya parte de la Sevilla en la que vivió; de él veníamos a hablar. A lo largo de la conversación todos nosotros, y más de una vez, comentamos nuestro deseo de haberlo conocido. En la medida de nuestras posibilidades, en eso estamos. Resultó que un familiar, María Teresa Ponce de León, hace años, había hecho averiguaciones y nos las cedía para las nuestras. Yo les comenté mis avances, mis atascos y también mis dudas sobre ciertas partes de la vida de Julio que me quedaban oscuras.
Al día siguiente, cuando leí detenidamente los folios que me había traído, mientras los digitalizaba, descubrí en los documentos cedidos muchas cosas que ya había renunciado a buscar. Les envié un correo de agradecimiento por la cesión, haciéndoles partícipe de lo que en ellos se reflejaba.
Entre los documentos que Teresa me cedió hay tres, que ya conocéis, significativamente importantes. El uno es el certificado de bautismo de Julio Ferrand en Niza y que tanto trabajo nos costó encontrar; el otro el certificado de la empresa de ferrocarriles donde nos da la pista de cuando llegó a España y dónde trabajó. El tercero, los documentos del cónsul francés en Sevilla y que, sin duda, los utilizó como fe de soltería antes de casarse en 1869 con Carolina Romero Caballero.
En los siguientes capítulos pretendo dar algunas pinceladas a la vida de Julio Ferrand con Ana López Díaz; presentaros a sus hijos y hablaros de su tercera relación, una vez fallecida Ana, con Ana Mª Rodríguez del Moral y presentaros también a sus hijos. Completaremos así el cuadro genealógico de Julio Ferrand y de sus tres relaciones.
No tuvo don Julio una personalidad unidimensional sino, como veremos, fue un ser más bien poliédrico. Intenté hacer un semblante que, a modo de introducción, nos explicara la personalidad de don Julio. Nada me gustaba y rompí muchos folios en el intento, pero eso sí, disfruté escribiéndolos con aquella pluma “Parker 51” que mi abuelo Fernando no me dejaba usar de niño: “las plumas pierden el punto muy pronto si se prestan” me decía muy bajito como aquél que confiesa un secreto inconfesable. Desesperado me acordé de la biografía que José Luis Rodríguez del Corral escribió sobre Manuel Ferrand Bonilla, hijo de Manuel Ferrand Rodríguez, el mayor de los hijos que Julio Ferrand Couchoud tuvo con su tercera mujer Ana María Rodríguez del Moral. Lo busqué, lo releí y decidí que lo que allí se escribía era la mejor forma de hacer la introducción de lo que fue mi bisabuelo; disfrútenla. Esto escribió:
“Teodoro Julio Ferrand, ingeniero francés recién llegado a Sevilla, se atusó los bigotes, alzó la cabeza, el pelo algo largo apareciendo bajo la chistera, encendió un delgado habano con el que jugar entre los dedos cubiertos por guantes amarillos y observó fascinado en su derredor el trajín del Paseo de las Delicias. Le resultaban familiares los cabriolés, las costosas levitas de sus ocupantes, los vestidos de las señoras, siguiendo la moda que ya había apreciado uno o dos años antes en Paris. Pero le resultaba exótico todo lo demás. Los grandes árboles, de especies americanas, que mandara plantar a la orilla del rio el asistente Arjona. La anchura del Guadalquivir haciendo honor a su nombre. El clima primaveral buena parte del año, el olor a jazmines, el bullicio popular que disputaba el Paseo a la burguesía, tan lleno de atuendos pintorescos que parecía a ojos del visitante europeo baile de mascaras. Aguadores, barquilleros, gitanillas de pies descalzos vendiendo varas de nardo, guapos de sombrero calañés y chaquetilla de alamares, y las mujeres, sobre todo las mujeres.
¡Qué revuelo de mantones de Manila y abanicos y faldas con volantes! Todas actuando con una alegre coquetería, con una desenvoltura reservada en Francia a la aristocracia y las “demi-mondaines”. Aún no entiende bien los piropos que dedican los hombres a las muchachas, ni sus airosas repuestas, e ignora que damas más comedidas, pero igualmente chispeantes, estén desde sus coches hablándole con el abanico. Pero aprenderá muy pronto. Nuestro ingeniero une a la racionalidad del científico una fantasía de romántico, y no sabemos si le trae a la Ciudad más la una, pues le ofrecen un puesto decisivo en un trabajo importante, o más la otra, por el deseo de conocer la Andalucía de Eugenia de Montijo, la Sevilla famosa de las óperas, con sus insinuantes danzas de apariencia oriental. No importa mucho porque basta verle, mientras camina risueño entre la muchedumbre tarareando el aria de Carmen, para comprender que se encuentra ya en su casa.
La Sevilla decimonónica a la que llega nuestro ingeniero trata de ponerse a la altura de los tiempos y sacudirse la modorra barroca. Aspira a convertirse en una ciudad burguesa y arbolada, con más éxito en lo segundo que en lo primero, y, a tal efecto, se ensanchan calles, se abren bulevares, se derriban murallas y puertas que, en algunos casos, se caían solas, como la de Jerez. Los jardines de Cristina se adornan con estatuas clásicas y los preside Apolo en lugar de la Inmaculada. Si se derriban puertas de piedra se construyen otras de hierro, con esas nuevas entradas a las ciudades que son las estaciones de tren. Para ese proceso de modernización faltaban en Sevilla, ciudad agraria y provinciana, clases profesionales y los suministrará la Francia del II Imperio, ya por el hechizo andaluz de Eugenia de Montijo, ya por el dorado exilio del duque de Montpensier. No fue ésta una influencia circunstancial sino decisiva en la historia de la Ciudad, fácil de apreciar aun al día de hoy, pues los descendientes de aquellos franceses que vinieron a modernizar Sevilla parece que siguen en lo mismo y forman parte significativa del tejido ciudadano en esos menesteres profesionales para los que llegaron sus abuelos o bisabuelos. Baste mencionar los apellidos de Laffon, Peyré, Perrier, Noel, Bidon, Brioude, Delclos o Marvizon, y Ferrand, claro está.
Europa se financia a través de la recién nacida Bolsa y se conecta a través de los raíles, y a eso vino Monsieur Jules, a tender la vía del ferrocarril Sevilla-Granada. Obra ingente acometida por la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, creada a partir de los intereses antes contrapuestos de Loring y el Marqués de Salamanca. Obra suya fue el nudo de vías férreas de la Roda de Andalucía y se construyó bajo su dirección la estación de San Bernardo, donde hay una placa con su nombre. Fascinado desde el primer día y aclimatado desde el segundo, se integra fácilmente en la vida ciudadana, invitado con frecuencia a tertulias y saraos en los salones de las mejores casas, que abren las puertas a la finura de su modales y a su buen porte, cualidades que supo legar a sus descendientes. Aunque también debió contribuir que ganaba muy buenos dineros. Tenía las mejores cualidades del burgués: espíritu emprendedor, curiosidad científica y amor a las letras. Y tanto impulsó empresas e hizo inversiones, la compra de terrenos aledaños a las estaciones que construía, por ejemplo, como se hizo socio de la Sociedad Española de Geografía Comercial y de la de Historia Natural, al tiempo que se asociaba asimismo al Teatro Libre Español.
Aunque nacido en Nantes creció en Niza, donde se hizo amigo de Julio Verne, con el que se carteaba y al que asesoró con peregrinos cálculos acerca de cómo llegar al fondo de la Tierra o enviar un cohete a la Luna. No parece que echara de menos Francia. Se hizo tan sevillano que cultivó su afición al teatro escribiendo obritas costumbristas, llenas de modismos populares y con títulos tan sugerentes como “El bueno de Don Ventura” o “La perla negra”. Debió ser, amén de sus desvelos científicos, gran lector de folletines. Ya con sus buenos años heredo en Francia una fortuna. Una de las estampas que conserva la memoria familiar es la de verle en la noche contar sonriente monedas de oro, como el avaro de los cuentos. Sólo que de avaro no tenía nada este hombre. Gastó literalmente aquel tesoro en libros, cuadros o antigüedades. Con tantos libros se hizo que no le cabían en casa y los tenía repartidos por las estaciones del tren Sevilla-Málaga. En una época de cuadros de honor en los que salían hombres con grandes bigotes y patillas, él también figuraba, con luenga barba, en el de la provincia de Sevilla de 1901. No fue esa la única ni la más importante de sus distinciones honoríficas. La reina regente María Cristina, madre de Alfonso XIII, le nombró por decreto, nada más y nada menos, que Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica, y le fue concedida también la Encomienda de Carlos III. Debía ser hogareño pues se casó tres veces, iniciando con esto una curiosa pauta, legada también a sus descendientes, como los modales y el porte.
No tuvo hijos con su primera esposa pero, ya viudo, se resarció con la segunda, que le dio ocho. No los bautizaba, pues era más librepensador que dogmático y tenia pruritos volterianos, así pudo ponerles nombres maravillosos como Florimundo, Diógenes o Alejandrina. Por cierto que su hijo Diógenes Ferrand fue periodista conocido allá por 1905, en anticipación a su sobrino, aunque murió joven en México. Enviudó don Julio de nuevo y volvió a casar. Su tercera esposa se llamaba como la segunda, Ana María, nombre que aún perdura en la extensa familia a que dieron origen. Esta última Ana María, a la que conoció pasados los sesenta, era costurera en el Barrio de Santa Cruz. Y allí se establecieron, en una casa en la Calle Rodrigo Caro, donde tuvo tres hijos más.
Teodoro Julio Mateo Ferrand Couchoud, un europeo muy de su época, fue sevillano por afición, no por necesidad. Se le ve en alguna de las fotos que de él se conservan, larga barba y pelo blanco, parecido a Darwin o a Pi y Margall. Algunos de los cuadros de su pinacoteca se muestran en el Museo de Bellas Artes. Las antigüedades arcaicas que coleccionó fueron a parar al Museo Arqueológico. Los volúmenes de su gran biblioteca se fundieron con la biblioteca del Ateneo. Como se fundieron las vidas de sus descendientes en la pequeña y gran historia de esta Ciudad, que él eligió quizá no más que por amor a la luz y a la vida. Falleció en 1910…”
Convendrán conmigo en que soy incapaz de acercarme, ni siquiera de lejos, a escribir tan bella descripción del personaje aunque contenga algunas inexactitudes y “mentirijillas piadosas”. Algunas las veremos cuando nos aproximemos a las vidas de sus hijos.